 Desde un punto de vista particular, una democracia involucra un dogma fundamental: la imposibilidad de que exista el monopolio de la verdad. Un dogma en el mejor sentido de la palabra: un punto esencial que se tiene por cierto, sin mayor discusión.
Desde un punto de vista particular, una democracia involucra un dogma fundamental: la imposibilidad de que exista el monopolio de la verdad. Un dogma en el mejor sentido de la palabra: un punto esencial que se tiene por cierto, sin mayor discusión.
Esto significa varias cosas, mencionaremos dos principales. Para comenzar, las personas en una sociedad tienen diferentes formas de ver la vida, definen lo que es bueno para ellas, lo que les gusta y lo que prefieren: unas personas ven la felicidad en leer libros, otros en sembrar flores, otras más en ayudar a los demás. Y así, casi al infinito. De esta manera, el punto de partida inamovible resulta ser que, en una sociedad libre y democrática, no hay (ni puede ni debe haber) una sola definición de la buena vida. Por consecuencia, no hay (ni puede ni debe haber) un parámetro único, una regla de cálculo perfecta, o un criterio imbatible para decir que una definición de la buena vida es mejor, o mas valiosa, o más correcta, que otra. Dicho en otras palabras, los seres humanos, en nuestra diversidad, somos esencialmente ignorantes, estructuralmente imposibilitados para conocer con certeza, sin fallas, que existe o se puede encontrar (gracias a cualquier forma de adquirir conocimiento, incluso la ciencia y la técnica) una única forma “correcta” de vivir la vida.
El segundo punto por considerar respecto de esto que estamos llamando dogma, consiste en reconocer que, debido a que no hay una sola forma “correcta” de definir los fines de la vida, las personas tenemos una libertad irreductible para buscar alcanzar nuestra propia definición de la “buen vida”. Visto así, el efecto es evidente: en una sociedad democrática existen múltiples e irreductibles valores y fines acatados y defendidos por distintas personas y grupos. Este caos, esta imposibilidad de homogeneizar las creencias y valores de todos y todas, es parte del dogma central. Así, la dimensión social del no monopolio de la verdad fortalece poderosamente el supuesto de que no puede existir un proceso, un mecanismo, que legítimamente pueda establecer con certeza completa cuál es la “mejor forma” de lograr el fin de una sociedad. Claro, cualquiera puede adquirir más conocimiento, experimentar, pregonar para convencerse y convencer a otros que sus creencias, que atesora, son correctas, válidas, “buenas”. Pero, socialmente hablando, el efecto neto de la pluralidad es que la multiplicidad de fines válidos y legítimos a buscar y creer es perenne y es caótica. Este es al final de cuentas un supuesto indispensable para que exista la libertad en una sociedad plural. No sólo eso, la imposibilidad e indeseabilidad de que existiera en algún momento una sola verdad, una sola definición de la buena vida, se asumen como ciertas, hoy, mañana y siempre.
Llamemos entonces al primer principio el de la “libertad por ignorancia” y al segundo el principio de la “incertidumbre perenne”.
En una democracia, entonces, la libertad está garantizada por un principio negativo: si no hay una sola forma de la buena vida sino varias posibles, tampoco puede prevalecer la pretensión de ningún gobernante de asegurar e imponer una forma de definir los fines únicos correctos. Al ser un dogma, en general, este principio no acepta puntos intermedios. Un gobernante, al llegar al poder legítimamente por la votación de sus conciudadanos, tiene el derecho de defender y de buscar convencer a los demás respecto de la valía de ciertas formas y principios, valores y fines. Las personas que gobiernan pueden, incluso, legitimar sus decisiones y acciones dejando claro que están basadas en una visión particular en la búsqueda de ciertos fines y ciertos valores. E incluso pueden buscar convencer a mucha gente y a diversos grupos de lo mismo, de lo correcto de sus valores y fines. Pero, en una sociedad democrática, las personas gobernantes no pueden esperar razonablemente que esos valores y fines se generalicen y convenzan a todas las personas y grupos. En su definición, el dogma democrático implica que siempre existirá, al menos la posibilidad de que otras personas y grupos defiendan, como derecho irreductible, otras definiciones de la buena vida y por tanto, otros fines y otros medios para alcanzarlos. Gracias al principio de la ignorancia, es esperable que no haya un mecanismo o un juez que pueda, al final, comprobar que hay una sola verdad, un solo fin correcto. Como consecuencia de esto no sólo los fines son múltiples y heterogéneos, sino que los medios también son inciertos, por tanto: ante una multiplicidad de fines, no es posible conocer, al menos permanentemente o en todas las circunstancias, los medios exactos e infalibles para alcanzar dichos fines. Esta ignorancia básica es, un último caso, de lo que trata la batalla por el poder en una democracia: es una batalla constante, de subes y bajas, de cambios y aprendizajes, en ese sentido, una batalla conflictiva entre grupos y sus creencias, fines y valores. Por ello, el poder se gana y se pierde, se espera que esto suceda. ¿Por qué? Porque los fines siempre estarán en disputa en una sociedad democrática, al no existir, ni poder existir, una visión de la vida que se convierta en única, correcta o verdadera. Los fines en constante disputa son el motor de toda sociedad democrática, cuyo efecto concreto es muy claro: los agentes o grupos hoy en la oposición pueden llegar al poder y convertirse en gobernantes mañana; del mismo modo, los gobernantes hoy, pasarán a ser oposición después. La libertad por diversidad es una libertad ganada por un supuesto: siempre habrá un nivel de ignorancia sustantivo en toda empresa humana y social. Gracias a esta ignorancia sustantiva, los valores y los fines pueden ser diversos. El principio de la libertad por ignorancia entonces establecer que no hay un único y óptimo camino (one best way), y, paradójica pero afortunadamente, esa ignorancia sustantiva es la fuente de la libertad en una sociedad plural.
El principio de la incertidumbre perenne parte de esta misma lógica: si no existe monopolio de la verdad, habrá múltiples fines legítimos que las personas y los grupos pueden creer y defender. Entonces, múltiples fines implica que no hay, ni puede haber, un conocimiento sustantivo (de ninguna fuente, ni religiosa, ni valorativa; y, si lo pensamos con detenimiento, ni siquiera científica) que pueda establecerse como exacto, completo y comprobable de manera universal de tal manera que el riesgo de fallar sea cercano a cero. ¿Por qué? Entre muchas razones puede enfatizarse una: si los fines son múltiples, no hay un punto central predeterminado e inamovible sobre el cual medir si se ha llegado a “la verdad”. No hay un punto de apoyo inamovible que esté en sí mismo afectado por otros valores que le compiten por ser ese espacio central y único de cálculo. Nuevamente, el principio de ignorancia es sustantivo para proteger la libertad en una sociedad democrática. No sólo el gobierno tiene un límite en la pluralidad de valores legítimos, sino un límite de racionalidad y de completitud instrumental que afecta a todas sus propuestas, soluciones y mecanismos de acción. En otras palabras, toda propuesta gubernamental o de los grupos y facciones de una sociedad es por definición una propuesta incompleta, con niveles de riesgo siempre mayores a cero y altamente incierta en sus resultados concretos. Es más, al ser una sociedad democrática una plural y hasta caótica, los gobiernos suelen tener que buscar resultados que satisfagan al mismo tiempo a fines que suelen ser, muchas veces, irreductibles, irreconciliables. Lograr tal imposibilidad es parte, sin duda, del arte de saber gobernar en democracia.
En efecto, estos dos principios resultan clave para comprender el arte del gobierno en una sociedad democrática. Un gobierno forma parte de la lucha por el poder. El gobierno puede, y tiene el derecho de, defender ciertas definiciones de la buena vida, de los fines que una sociedad debería buscar. Aun así, el gobierno puede intentar convencer, puede experimentar con soluciones y acciones determinadas. Pero, en el fondo, los límites de un gobierno no están sólo en los clásicos esquemas de pesos y contrapesos, sino sustantivamente en el respeto y aceptación del dogma del no monopolio de la verdad. Por tanto, en el respeto y aceptación de que siempre habrá fines múltiples y valores heterogéneos; y, de que las libertades conseguidas gracias a la ignorancia estructural de las sociedades humanas son sustantivas para comprender que toda decisión de gobierno será parcial y sesgada, siempre entonces, ineludiblemente imperfecta—ante la inexistencia de medios precisos, de instrumentos exactos y, sobre todo, de fines inamovibles. No hay camino seguro, sin riesgo, prácticamente en ninguna decisión que el gobierno de cualquier tendencia e ideología tome.
¿Cómo se espera actúe un gobierno en una sociedad democrática bajo estos dos principios?
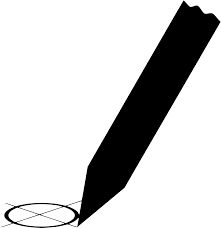 Por paradójico que suene, un gobierno de una sociedad democrática, uno que respeta el dogma del no monopolio de la verdad, si es inteligente y hábil, si es racional incluso en el sentido más pragmático (es decir, el de incrementar las probabilidades de sostenerse en el poder), es aceptar y actuar siempre teniendo como base que es imperfecto y falible. Un gobierno que se sabe imperfecto tiene mayores probabilidades de evitar asumir que tiene la razón, la regla, los mecanismos y los valores correctos y exactos. Esto no sólo le evitará caer en la tentación de intentar imponer unos valores y fines como los correctos, sino que, más pragmáticamente, evitará confiar en demasía que puede convencer a una pluralidad de actores que puede actuar sin cometer errores ni fallar en sus proyectos y acciones. Ser gobierno en una sociedad democrática y pretender no fallar es simplemente imposible. Por el principio de incertidumbre perenne, el gobierno sabe que muchos planes fallan, que muchas vicisitudes aparecen, que muchas limitaciones de los seres humanos y sus capacidades y conocimientos surgirán en el camino. El fallo humano es tan cierto como la muerte. Por el principio de ignorancia, la diversidad está protegida por principio en una sociedad democrática: toda acción gubernamental será posible de ser atacada y criticada, partiendo de marcos valorativos muy diversos y distintos (cuestión que hace imposible un consenso de valores y fines perfecto y permanente).
Por paradójico que suene, un gobierno de una sociedad democrática, uno que respeta el dogma del no monopolio de la verdad, si es inteligente y hábil, si es racional incluso en el sentido más pragmático (es decir, el de incrementar las probabilidades de sostenerse en el poder), es aceptar y actuar siempre teniendo como base que es imperfecto y falible. Un gobierno que se sabe imperfecto tiene mayores probabilidades de evitar asumir que tiene la razón, la regla, los mecanismos y los valores correctos y exactos. Esto no sólo le evitará caer en la tentación de intentar imponer unos valores y fines como los correctos, sino que, más pragmáticamente, evitará confiar en demasía que puede convencer a una pluralidad de actores que puede actuar sin cometer errores ni fallar en sus proyectos y acciones. Ser gobierno en una sociedad democrática y pretender no fallar es simplemente imposible. Por el principio de incertidumbre perenne, el gobierno sabe que muchos planes fallan, que muchas vicisitudes aparecen, que muchas limitaciones de los seres humanos y sus capacidades y conocimientos surgirán en el camino. El fallo humano es tan cierto como la muerte. Por el principio de ignorancia, la diversidad está protegida por principio en una sociedad democrática: toda acción gubernamental será posible de ser atacada y criticada, partiendo de marcos valorativos muy diversos y distintos (cuestión que hace imposible un consenso de valores y fines perfecto y permanente).
Un gobierno que decide no actuar bajo estos principios muy probablemente se desgastará a alta velocidad. Se frustrará constantemente al ser criticado y atacado desde posiciones valorativas irreductibles. Cuando las fallas aparezcan, que aparecerán ineludiblemente, se magnificarán y se multiplicarán, erosionando la confianza, una confianza probablemente construida bajo la idea de que ese gobierno sí tenía la regla de cálculo única e infalible de la verdad y de la forma exacta de alcanzarla (en una democracia, esta batalla es imposible de ganar y francamente inútil de perseguir). La experiencia de las dictaduras, esas que imponen una sola forma correcta y legítima de valores y fines, suele ser clara en este sentido: terminan cayendo (muchas veces estrepitosa y desastrosamente) ante la avalancha de errores que se acumulan por constantes fallas por información que llevan a equivocaciones en cascada. O simplemente ante la incapacidad de manejar y resolver tantos y tan diversos problemas para satisfacer a tantas y tan diversas personas.
La libertad en una sociedad democrática está en muchos sentidos protegida por un principio de ignorancia e irracionalidad. No existe el conocimiento perfecto ni puede existir. Es inútil buscar la perfección (no así, el impulso de seguir buscando nuevas y mejores soluciones, claro). Si entendemos por irracionalidad el hecho de que no existe una sola definición de la buena vida, un fin y un valor único exacto e indiscutible, entonces hay muchas racionalidades irreductibles, es decir, que las personas pueden por tanto perseguir, preferir y creer.
Un gobierno que se acepta imperfecto, falible, está en la ruta correcta para ser un buen gobierno. En la búsqueda constante de mejores formas, flexibles y cambiantes, para actuar y convencer. Ese gobierno está abierto a la discusión y a encontrar formas más razonables para que se puedan sumar distintos valores, fines y preferencias de diferentes grupos. Preparado para la incertidumbre, preparado para fallar y reaccionar ante el fallo. Preparado a aprender. Lo más importante, preparado para aceptar errores y, por tanto, necesitado de negociar, de convencer, de escuchar y fomentar la participación amplia de voces diversas y hasta contradictorias. Un gobierno que intenta construir una barrera tajante entre los valores correctos y los incorrectos, no sólo corre el riesgo de ser acusado de autoritario, sino además se cerrará importantes fuentes de conocimiento, aprendizajes y alternativas que existen al interior de las diversas experiencias, voces y valores de otros grupos que ineludiblemente en una democracia existen (y que tienen todo el derecho de existir).
Un gobierno falible e imperfecto, que se sabe tal y se acepta como tal, es probablemente lo más cercano a la definición de un gobierno democrático efectivo, bajo la lógica del no monopolio de la verdad. Por contradictorio que suene, es más probable que sea un gobierno que aprende y, sin duda, un gobierno que se legitima y puede tener esperanzas de mantener el poder democráticamente: es decir, siempre bajo la posibilidad de ser hoy gobierno, mañana oposición y pasado mañana, de nuevo gobierno.
Bajo esta lógica del dogma democrático, un buen gobierno es un gobierno que se sabe y acepta falible e imperfecto. Por lo tanto, estará preparado para fallar, reaccionar y aprender, a consensuar y permitir la participación. Paradójicamente, así, puede ser un gobierno más racional, atinado y exitoso.
David Arellano Gault
david.arellano@cide.edu
